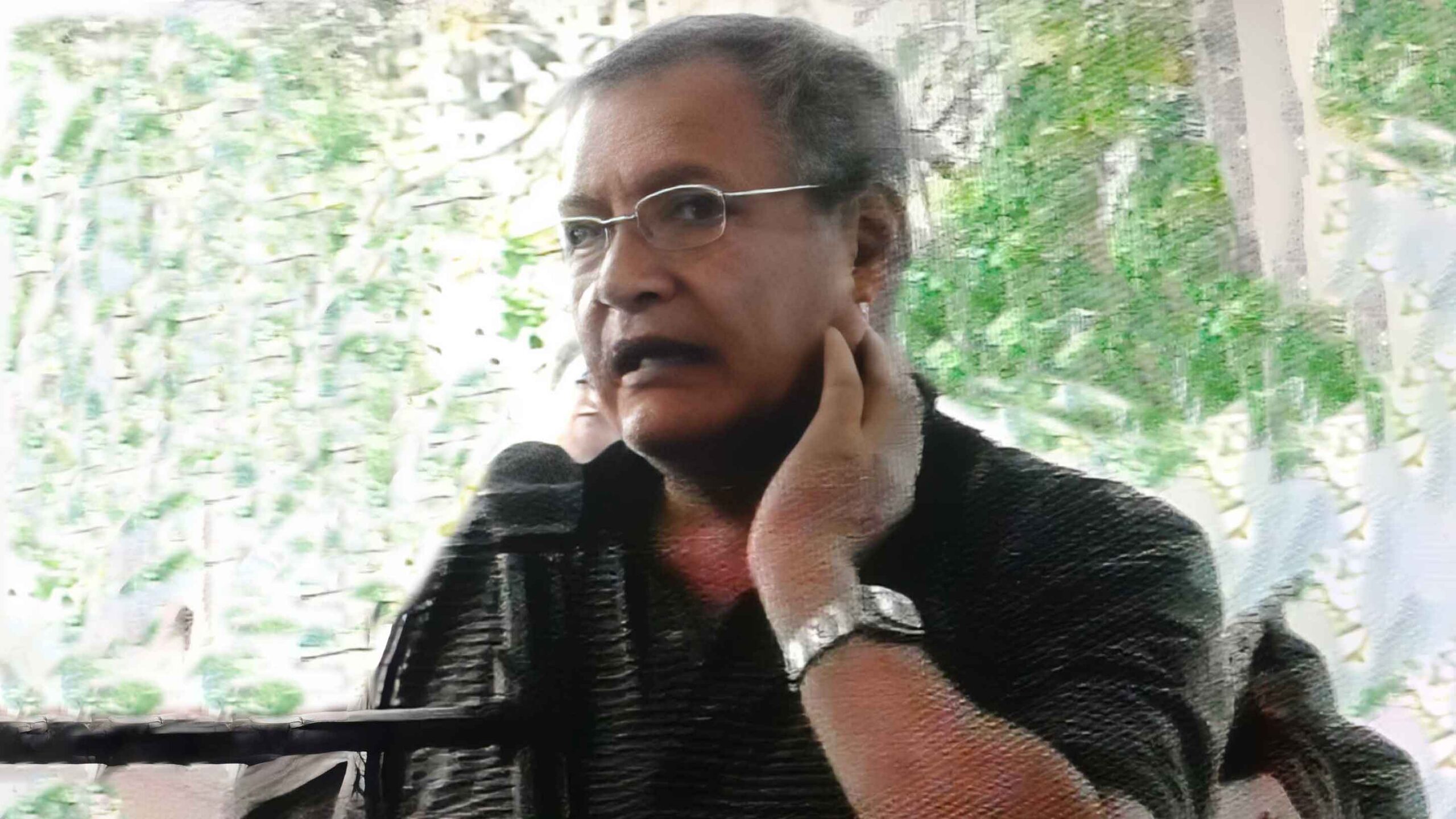Daniel Hernández. Filósofo, revolucionario. 05-05-1954 /13-02-2020
Coordenadas para el Ordenamiento de la Investigación. Niveles y fases.
Nuestro enfoque parte de ordenar la investigación a través de diferentes niveles y fases que guaran una íntima relación y se despliegan de una manera dinámica, abierta y flexible, más como una estrategia abierta de investigación que como un estatuto rígido y cerrado. [En la coordenada vertical de un plano cartesiano colocamos los niveles; en la coordenada horizontal –abscisa– las etapas]. Por niveles entendemos las distintas instancias, mediaciones y herramientas de las que se vale el pensamiento humano para construir el conocimiento de una realidad concreta. Se refieren a las distintas mediaciones que debe desplegar el sujeto cognoscente en las diferentes etapas de la investigación para develar la estructura y las múltiples relaciones e interconexiones ocultas de la realidad en estudio de acuerdo al movimiento de sus contradicciones internas y de su interacción con los contextos en los cuales se desarrolla. Esta aproximación inicial aparentemente compleja, se mostrará más claramente líneas abajo. Establecemos al menos cuatro niveles fundamentales: 1. Teórico–filosófico, 2. Epistémico, 3. Metodológico (teoría del método),
- Metódico (técnicas y procedimientos), todos íntimamente relacionados entre sí.
Las fases de la investigación, las definimos como el eje sobre el cual se van ordenando los distintos niveles de la investigación en la medida en que son mediaciones que van dando cuenta de la realidad objeto de estudio desde unos presupuestos teórico filosóficos que operan como punto de partida hasta la comprensión, construcción, categorización y representación como totalidad concreta del objeto de estudio. Identificamos tres fases de investigación, algunas subdivididas en dos momentos: 1. Fase de la formulación de los presupuestos teóricos y filosóficos que orientan la investigación. 2.a.- Fase analítica, que también podemos llamar empírica, que asociamos en cierto sentido a lo que se conoce como “trabajo de campo”, 2.b.- Fase dialéctica o de descubrimiento de las concatenaciones internas y elaboración categorial. 3. Fase conclusiva de elaboración de los resultados de la investigación, que también tiene dos momentos: 3a.- un primer momento llamado por Marx, método de investigación y 3b.- un segundo momento, llamado método de exposición, es decir, la presentación de los resultados de la investigación. Sobre la relación entre niveles y fases de la investigación volveremos con detalle más adelante.
Asumimos que los resultados globales de la investigación son una nueva teoría o una categorización general de un problema social, que sirve de base para la formulación de políticas públicas, el diseño de estrategias y la elaboración de planes concretos de trabajo para desarrollarlas, dirigidas a la transformación revolucionaria de la sociedad. Obsérvese que nos referimos a una materia, las políticas públicas, en la que la revolución bolivariana tiene un elevado y crónico déficit, cuya consecuencia es una marcada ineficiencia e ineficacia de su gestión, con repercusiones negativas sobre la situación del pueblo. Con lo dicho queda claramente establecido que desde la perspectiva dialéctica el proceso de investigación no es un simple ejercicio teorético que se agota en sí mismo al margen de la vida, sino el fundamento de la praxis emancipadora y el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la solución de problemas sociales concretos, la emancipación social y el enriquecimiento de la teoría revolucionaria.
NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN.
El nivel teórico o la teoría como punto de partida de toda investigación
El Modelo de Investigación Dialéctica (MID) que proponemos tiene por base detectar el movimiento, la complejidad y las contradicciones de los procesos que configuran la realidad social a través de las prácticas sociales y lingüísticas que la determinan, con un enfoque histórico, unitario e integrador. Considera que teoría, epistemología, metodología y metódica, son sólo distintos niveles del pensamiento que se despliegan en distintos momentos del proceso de producción del conocimiento y no aspectos separados e independientes entre sí. En el MID el punto de partida de toda investigación son los fundamentos teóricos y filosóficos con los cuales el investigador fija las premisas para apropiarse de su objeto de estudio. Obsérvese que de entrada reivindicamos el papel activo del sujeto social que investiga, el sujeto cognoscente, así como asignamos a su trabajo la densidad de una praxis investigativa revolucionaria que resulta muy importante en los procesos de cambio de la sociedad. Estos fundamentos teórico filosóficos atraviesan transversalmente toda la investigación y le otorgan su sentido, contenido y orientación.
¿Por qué la teoría es el punto de partida de toda investigación? Porque toda postura ante la vida, por elemental que parezca, se sustenta en un conocimiento que, a la vez, obedece en última instancia a un enfoque teórico y a una determinada concepción ideológica, teórica y filosófica del mundo. Esto implica que a todo conocimiento subyace una dimensión epistémica, ética y estética. Entonces, plantearse realizar trabajo intelectual, un trabajo teórico en el ámbito investigativo, por ejemplo, supone necesariamente el manejo conceptual de qué es una investigación y cómo llevarla a la práctica. Esta reflexión es necesaria pues suele creerse, de la mano de las metodologías de investigación de carácter positivista de los estudios universitarios, que investigar es simplemente ordenar instrumentalmente una información que, además, sustancialmente es aportada por el objeto en estudio.
El enfoque positivista la investigación no se propone conocer y comprender los procesos sociales, detectar su movimiento histórico, sus dinámicas, tensiones y contradicciones internas producto de la lucha de clases, (la cual ni siquiera existe) sino simplemente describir “el mundo”. Menos aún se plantea acudir a la potencia del pensamiento, apoyado en el conocimiento previo de la materia de que se trate, para realizar el trabajo de la mente y el cerebro de pensar para transformar “intuiciones y representaciones en conceptos” con los cuales orientar una praxis transformadora del propio sujeto y de la sociedad. El grado de alienación de la conciencia social oscurece el papel del sujeto y otorga un papel preponderante al objeto, la objetividad (y el objetivismo), para bloquear la posibilidad de forjar un pensamiento crítico como sustento de una praxis emancipadora. Se crea así, una de las bases más importantes de la hegemonía de la ideología burguesa: la ignorancia, especialmente la que llamamos ignorancia inducida, es decir, el conocimiento falso, ideológico, validado por una aparente objetividad, característica de buena parte del conocimiento burgués, que es el dominante en el ambiente académico.
Esta actividad hace pasa por “conocimiento científico” conclusiones falaces cuya solidez aparente se explica porque dentro de un marco de desconocimiento generalizado de esta materia no se le presta ninguna atención al nivel teórico y epistemológico.
Compartimos plenamente las conclusiones siguientes, de Martínez Migueles, uno de los pocos epistemólogos venezolano que ha trabajado esta problemática con la seriedad requerida. Dice: “De una manera particular, en muchos de nuestros ambientes académicos, la desorientación epistemológica sigue siendo uno de sus rasgos más sobresalientes y, en otros, se cabalga con feliz ingenuidad, se trabaja dentro de moldes teóricos y metodológicos, dentro de coordenadas teórico-prácticas que dan frutos en apariencia únicamente porque no son cuestionados sus basamentos epistémicos” Esta desorientación y “feliz ingenuidad” sin embargo, tiene consecuencias sociales y políticas muy importantes: reproduce de manera espontánea la lógica de la dominación y los saberes que le son consustanciales, además de reproducir las estructuras burocráticas que las sostienen. Como agrega el autor: “Este modo de proceder conduce inexorablemente a un insípido eclecticismo que, aunque satisface a muchos espíritus superficiales y a algunas estructuras burocráticas, gira sobre sí mismo llegando solo a su punto de partida” (MMM, PE, 228), es decir, que ni siquiera llega a producir conocimiento.
Parece una perogrullada afirmar que todo investigador debe conocer de qué trata el trabajo de investigación, y sin embargo existe una notable confusión al respecto. Este es un “Talón de Aquiles” de la universidad venezolana, pues una sólida formación epistémica- metodológica sólo puede formarse con el estudio y consolidarse con la experiencia investigativa y un amplio conocimiento del “estado del arte” de las teorías del área que investiga, situación que dista mucho de nuestra realidad. De esta situación se derivan otras implicaciones sobre las cuales no siempre se tiene claridad. El nivel teórico constituye no sólo el punto de partida del trabajo de investigación, sino lo que es más importante aún, implica el conocimiento de los fundamentos éticos de dicha teoría que pasan a constituirse en el fundamento ético de su propio trabajo de investigación. Como salta a la vista, ni siquiera existe clara conciencia de que la investigación tiene una dimensión ética importante y su desconocimiento tiene implicaciones políticas. Como hemos señalado permite que la ideología dominante se reproduzca espontáneamente; o lleva a quienes tienen el propósito de investigar a naufragar inconscientemente en las aguas de la ideología burguesa. Algunos, con intenciones revolucionarias creen de buena fe, que hacen un trabajo revolucionario. En síntesis, la teoría es el marco de referencia más importante del trabajo de investigación y por eso debe asumirse de manera consciente.
El nivel epistémico o la importancia de la Matriz Epistémica
La matriz epistémica es la manera general de conocer, de asignar significados a las cosas, las relaciones y los procesos sociales, independientemente del orden social de que se trate. Es el conjunto de categorías de un corpus teórico que por su carácter explicativo operan como las premisas que armónica y coherentemente condicionan las formas de pensar, la creatividad, la sensibilidad, la escala axiológica y los horizontes para la elaboración del conocimiento en todos sus niveles, dimensiones y alcances. Es la matriz epistémica la que le confiere la lógica, racionalidad, orientación política e ideológica y el papel y la función social a todo conocimiento. La matriz epistémica es el substrato fundamental que determina los horizontes, los alcances y los objetivos del pensamiento y del conocimiento que produce. En suma, la matriz epistémica “consiste en el modo propio y peculiar, que tiene un grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir, es su capacidad y forma de simbolizar la realidad. MMM, EPE, 228.
A pesar de que ella se presenta como expresión de una determinada racionalidad y un determinado enfoque teórico y filosófico, la matriz epistémica va mucho más allá de una determinada racionalidad. Es, en realidad, producto de la intuición, de la imaginación y la fantasía, de la sensibilidad, de las formas de vida, de las vivencias y experiencias de una sociedad, de acuerdo a su cultura y al momento histórico y las condiciones concretas en que vive. No es pues, solo un acto racional, aunque supuestamente expresa en última instancia una racionalidad. Pero, por ejemplo, la matriz epistémica dominante (el funcional positivismo) expresa más que racionalidad, la irracionalidad del orden social del capital.
La matriz epistémica crea y legitima las condiciones del pensar y conocer durante un periodo histórico, sobre todo en el momento de ruptura de viejos paradigmas y la emergencia de nuevas maneras de conocer y pensar. Estos procesos de ruptura epistémica están generalmente asociados a momentos de transformaciones revolucionarias de la sociedad. Por ejemplo, el paso de la sociedad feudal a la capitalista, apoyada en la revolución científica moderna sustentada por el cambio del paradigma epistémico que abrió camino al ascenso de la burguesía a la condición de nueva clase dominante. Es claro que el paso de la sociedad capitalista a la socialista reclama una nueva concepción del mundo, una nueva sensibilidad e imaginación, un nuevo paradigma epistémico para construir la nueva sociedad. Estos cambios son mucho más profundos que la simple retórica voluntarista. También existen momentos de cambios del paradigma epistémico dentro de un mismo orden social, por ejemplo, el paso de la física clásica a la física relativa y cuántica, pero las implicaciones integrales de estos cambios solo pueden desarrollar todas sus potencialidades dentro de un nuevo orden social. Ellos son cambios que en sí mismos muestran el agotamiento del actual sistema social.
Una vez que dichos conocimientos llegan a hacerse dominantes, a convertirse en “sentido común”, se asumen generalmente por costumbre, de manera inconsciente, sin ningún criterio de demarcación, es decir, sin ningún criterio que le otorgue validez. Paradójicamente, tendemos a considerarlo cierto por ser nuestro pensamiento. Al respecto, Joe Dispenza, uno de los más importantes neurocientíficos actuales, en sus investigaciones sobre la plasticidad del cerebro y sobre cómo cambiar actitudes, nos dice: “La mayoría de los individuos cuyos casos estudié arribaron a conclusiones similares. Para empezar a cambiar sus actitudes, comenzaron a prestarle atención a sus pensamientos. En particular, hicieron un esfuerzo consciente por observar sus propios procesos automáticos de pensamiento, en especial los que eran dañinos. Para su sorpresa descubrieron que la mayoría de sus afirmaciones interiores persistentes y negativas no eran ciertas. En otras palabras, el solo hecho de que tengamos un pensamiento no significa necesariamente que es verdad. En efecto, la mayoría de los pensamientos son ideas que construimos y que luego terminamos creyendo. Creer simplemente se convierte en una costumbre.” JD, DC, 45] Lo más grave es que estas costumbres, expresión de los procesos de alienación de la consciencia, son asumidas como propias por los sujetos sociales quienes las convierten en verdades inquebrantables dentro de su ser, y por lo tanto, en la realidad de sus vidas. Este es parte del proceso por el cual, las ideas y visiones puestas a circular por las clases dominantes y que expresan sus intereses, se transforman en creencias, ideologías, saberes y sentidos de vida asumidos por toda la sociedad. En este nivel aparecen como un proceso personal, un espontáneo ejercicio del libre albedrío. Las ideas y creencias dominantes se legitiman al presentarse como consensos construidos espontáneamente por la sociedad.
Sin embargo, las ideas y creencias, y en particular los conocimientos que le otorgan cierta racionalidad, no son espontáneos ni naturales. Se hacen dominantes como expresión de los intereses de las clases dominantes, es decir, forman parte integral y determinante de dicho dominio.
Primero porque ejerciendo el dominio de la sociedad, siendo las propietarias de los medios de producción, las clases dominantes son las que disponen de los medios para poner a circular sus ideas a través de los aparatos ideológicos del Estado, principalmente el sistema educativo y el sistema de comunicación e información. Ambos sistemas operan integral y complementariamente. El primero, otorga racionalidad y legitimidad a las concepciones burguesas del mundo, apoyándose en su supuesto carácter científico. El segundo es un poderoso sistema de difusión de las ideas y la cultura burguesas, un eficaz sistema de alienación de la consciencia social, que opera principalmente en base especialmente a la manipulación mercantil de las necesidades humanas mediante la distorsión del consumo. El consumo abarca no solo los bienes materiales sino también las ideas, emociones, representaciones y sentidos de vida. Aunque parezca extraño pocas personas tienen un sentido de vida construido conscientemente y menos aún construido sobre la base de la espiritualidad (el termino no tiene ningún sentido religioso), es decir, de una valoración amorosa y solidaria de toda forma de vida. Justamente la carencia de este sentido espiritual de la vida, producto de la alienación de la consciencia, hace que el sentido común de la vida sea consumir, tener, disfrutar, acumular y exhibir cosas. El propio sujeto termina convertido en una cosa, cuya base social e histórica es el proceso por el cual el capitalismo transformo la vida, la fuerza de trabajo, en una mercancía.
Segundo, porque dichos pensamientos y sistema de creencias son simplemente una forma de socialización de una racionalidad consistente con los intereses dominantes, presentados bajo la argucia de que es lo mejor para la sociedad por ser lo racionalmente justificado. Esta operación del sentido común tiene una doble consecuencia: a la vez que instaura un sentido de racionalidad y establece cual es el conocimiento que es aceptado por ser racional, excluye toda idea que confronte esta visión simplemente por ser irracional. El pensamiento crítico es rechazado porque es irracional, obsoleto, improductivo, pasado de moda.
Tercero, porque los sistemas de creencias en una sociedad, aunque impuestas y al servicio de las clases dominantes, se presentan como decisiones individuales, un ejercicio del libre albedrío de cada quien, ejercicio de la democracia, construcción del espacio público, etc., etc. Esto tiende a validarse porque el sujeto social, producto entre otras cosas de su arraigado individualismo, cree que es él, el que piensa (“yo creo que…/, yo pienso que…/”) sin darse cuenta de que simplemente repite ideas dominantes que asume como propias. Y estas ideas, condicionan recíprocamente las prácticas sociales, lingüísticas, afectivas y en el caso que nos ocupa, también las prácticas cognitivas. Como ha demostrado la neurociencia, no existen ideas que se mantenga solo en el nivel cognitivo, sino que, por el contrario, toda idea se traduce en emociones y, a su vez, toda emoción se convierte en ideas. Pensamientos y sentimientos constituyen una unidad inseparable. Esto quiere decir que no se trata solo de creencias e ideas abstractas sino también de estados emocionales, de pasiones que acompañan el pensamiento en diversas regiones de la vida social como la política, la economía, la religión, la cultura, etc. Es decir, las creencias se convierten en sentidos de vida, más aún, en pasiones que dan sentido a la vida y es lo que explica que algunas personas estén dispuestas a dar hasta la vida por sus creencias, aunque estas no tengan mayor fundamentación (incluso aunque muchas de estas ideas sean totalmente dañinas para el sujeto social). Por eso, la densidad de la hegemonía que una determinada manera de pensar y un sistema de creencias ejercen en una sociedad, son un claro indicador de la solidez del poder que ejercen sus clases dominantes.
En otras palabras, la dominación de una clase sobre la sociedad tiene como uno de sus soportes fundamentales una determinada manera de pensar, de creer y de conocer, producto a su vez, de una determinada matriz epistémica que opera como un factor oculto en defensa los intereses del poder constituido. En la lucha revolucionaria contra el capital si esta matriz epistémica no se rompe y es sustituida por otra; si la matriz funcional positivista y otras consustanciales al dominio burgués no es cuestionada y superada por una matriz epistémica dialéctica, por ejemplo, a la larga y pese a los cambios en “los hechos” seguirán imperando las ideas y costumbres consistentes con el capital, y los cambios que se hayan adelantado serán reabsorbidos por el viejo orden social. Es cuestión de tiempo y circunstancias. Como se ve, el problema de la matriz epistémica y el tipo de conocimiento que produce no es sólo un simple problema académico. Es un problema político de consecuencias decisivas en la vida social.
Como queda claro, la matriz epistémica es el conjunto de categorías de una teoría, que aporta la racionalidad, la direccionalidad, la orientación para la producción de nuevos conocimientos, de nuevas teorías. De manera general, podríamos decir, que la matriz epistémica es la condición de posibilidad para orientar el pensamiento y producir conocimientos y teorías. Por supuesto, estas teorías tienen una dimensión ética, de acuerdo a los intereses a los que sirve. Una matriz epistémica crítica, orientada a la construcción del socialismo, buscará producir teorías orientadas a garantizar el desarrollo pleno de la vida, de la libertad y la solidaridad.
Dentro de un determinado corpus teórico algunas categorías cumplen una función epistemológica por la solidez teórica y filosófica de sus fundamentos, la riqueza de sus contenidos, su amplio carácter explicativo, su alcance cognitivo, la claridad de los intereses de clase a los que sirve, la capacidad de dar cuenta de la diversidad y complejidad del mundo humano, entre otros elementos. Estas categorías expresan una determinada racionalidad, pues ellas mismas, sólo pueden operan como presupuestos condicionantes del proceso de producción de conocimiento, por ser categorías teóricas resultado de investigaciones y experiencias conforme a las cuales se ha estructurado un cuerpo teórico, el marxismo, por ejemplo. Son categorías que sustentan una determinada concepción del mundo, del hombre, de la sociedad y del propio conocimiento, tales como modo de producción, clases sociales, valor-trabajo, alienación, praxis, etc. etc., que sirven de base, de armazón, en este caso, a las teorías de Marx. Por tanto, adquieren el estatuto de categorías epistemológicas, como categorías fundantes de nuevos conocimientos, papel que pueden desempeñar de manera auténtica sólo en cuanto son capaces de dar cuenta de lo real.
Finalmente, la matriz teórico – epistémica es la dimensión que unifica y orienta todo el proceso de producción del conocimiento y que le confiere su sentido, orientación, coherencia y armonía, como un problema práctico, concreto e interno a la investigación misma y no como algo abstracto o universal que puede aplicarse desde fuera del objeto de investigación como si se tratara una receta de cocina. Es claro que la matriz epistémica es una derivación de un corpus teórico, digamos es la matriz epistémica de un sistema teórico y por eso también la podemos llamar matriz teórico epistemológica.
La Metodología o Teoría del Método.
La metodología, o más exactamente la teoría del método, se desenvuelve en un nivel diferente de la matriz teórica-epistemológica, pero estando determinada por ésta, puede afirmarse que sigue teniendo una función teórico-epistemológica. Contrariamente a las creencias extendidas, la metodología no es un simple procedimiento, ni una técnica, ni es autónoma frente a las teorías, como suele creerse. En otras palabras, toda teoría tiene su propia metodología y toda metodología se explica y está determinada por la teoría a la cual sirve. Así como la teoría y la matriz epistémica son relativamente independientes de la construcción del objeto de estudio, la metodología y la metódica están más relacionadas, más determinadas por este objeto de estudio, pues deben abrazarlo para dar cuenta del mismo, teniendo como marco de referencia la teoría y la matriz epistémica.
La metodología articula las diferentes instancias del proceso de producción del conocimiento. Determina la manera como se integra el sujeto que investiga con el objeto de investigación y la manera como se despliegan y se inter relacionan los niveles y las fases de la investigación para dar cuenta y construir su objeto de estudio.
En primer lugar, es necesario destacar el papel activo del sujeto que investiga y el hecho de que éste no es neutral ni aséptico con respecto al proceso de producción del conocimiento, sino que es un sujeto con biografía, intereses, tendencias, conocimientos determinados, búsquedas particulares, etc., etc. Ello significa que el sujeto investigador, si actúa de una manera consciente, siempre parte para investigar con una idea en su cabeza. El presupuesto de que el investigador es el sujeto activo en el proceso de producción del conocimiento y que, en tanto tal sujeto pensante debe tener un marco conceptual y teórico de referencia, suele mantenerse en la oscuridad. Si, como hemos visto, el funcional positivismo en tanto paradigma epistémico hegemónico se asume como costumbre inconsciente, entonces el fundamento epistémico de una investigación deja de tener la posibilidad de cuestionar la realidad. Al no poner de relieve estos aspectos se garantiza reproducir espontáneamente el statu quo reduciendo al sujeto a un papel pasivo, apenas receptivo de las impresiones que en él imprimen los objetos a través de las sensaciones. Marx TsF
En segundo lugar, si previo al proceso propiamente dicho de investigación el sujeto asume un corpus teórico y su dimensión epistémica y ética, entonces necesariamente su trabajo de investigación tiene ya la impronta de estas dimensiones, las cuales direcciona su trabajo políticamente. Este es otro aspecto que se deja en la obscuridad. Aparentemente no existe una matriz epistémica que de soporte a la investigación; por tanto, de sus consecuencias es que tampoco existe una dimensión o consecuencias éticas de la investigación y sus resultados.
En tercer lugar, el objeto de investigación no existe independientemente del investigador, por el contrario, es el investigador quien construye dicho objeto de investigación. No lo saca de su imaginación es cierto, pues esto constituiría una simple especulación, pero la arcilla que constituye la realidad en su “estado natural” es caótica, amorfa, fenoménica. Es el sujeto quien ordena aún en “estado bruto” la realidad para poder abordarla de determinada manera. Este es el papel justamente de la teoría y la matriz epistémica.
En cuarto lugar, la metodología adquiere protagonismo al fijar la manera de articular las diversas determinaciones de lo real. Pero tanto estas determinaciones como las formas en que se articulan no pueden ser arbitrarias. Por el contrario, deben obedecer a una racionalidad y sensibilidad social que justifique sus sentidos, interrelaciones y movimientos. Las categorías teórico-epistemológicas son las que aportan esta racionalidad, las que guían en el plano general todo el proceso de investigación o producción de nuevos conocimientos. En el plano concreto, nuestra propuesta de unas coordenadas de niveles y fases de la investigación ordenan la investigación y constituyen una “carta de navegación”. Es evidente que la metodología no se refiere a la simple organización u ordenamiento de datos, sino efectivamente a la comprensión profunda del objeto de estudio y a sus interconexiones internas y con el mundo.
Esta comprensión del mundo, esta producción de nuevos conocimientos no es ni puede ser neutral, objetiva, veraz o cosas por el estilo. El sujeto social que investiga, tiene intereses, propósitos y condicionamientos, es un sujeto configurado histórica, social y culturalmente. Por supuesto, para dar cuenta de complejas realidades empíricas es necesario apoyarse en datos o dimensiones y técnicas cuantitativas, a condición de hacerlos inteligibles mediante las historias que los explican, las relaciones que expresan, la función que cumplen dentro de una estructura del conocimiento y, sobre todo, mediante la constatación de los intereses de quien los explica y los intereses a los que sirve esta explicación.
La Metódica o los procedimientos instrumentales
La metódica, en el sentido de “hecho con método”, es el nivel de instrumentación del método. Se refiere a las diversas técnicas, procedimientos y maneras de hacer prácticos en las cuales se apoya la metodología para lograr sus objetivos. Es importante no confundir con lo que se llama «operacionalización» del método, proceso por el cual se reducen complejas situaciones sociales al valor numérico de una variable. Pero utilizar un procedimiento, una técnica, o una determinada manera de hacer con método, aun siendo el nivel más práctico o si se quiere instrumental, no escapa a la influencia del estatuto epistemológico, que actúa aquí estableciendo la pertinencia o no de ciertos procedimientos. Por ejemplo, la utilización de ideas y prácticas cuantitativas como modelos matemáticos o estadísticos, dependerán siempre del objeto en estudio. Además, no existe posibilidad de considerar un objeto desde el punto de vista cuantitativo desligándolo de sus aspectos cualitativos. Es más, desde la perspectiva dialéctica, la magnitud de las determinaciones cuantitativas puede significar saltos dialécticos. Por ejemplo, para el capitalista no es igual explotar la fuerza de trabajo de 10, 100, 1000 o 10.000 trabajadores. La masa o cuota de plusvalía que determina su cuota de ganancia, lo eleva de nivel transformándolo de “pequeño empresario” a gran capitalista con lo cual sus intereses cambian significativamente y también su naturaleza social.
El error consiste aquí en separar mecánicamente estas dimensiones y en reducir todo a una dimensión cuantitativa con la ilusión de que la matemática pueda explicar la complejidad del mundo humano por sí sola. No hay que perder de vista que un estatuto epistemológico puede verse desvirtuado porque en el nivel de la instrumentación del método, se utilicen procedimientos y técnicas que por su naturaleza son incompatibles con tal estatuto. Sucede, por ejemplo, con el afán de cuantificación de resultados o categorías que son intrínsecamente cualitativas. Hay procesos que por su naturaleza o convención son cuantificables, por ejemplo, el resultado de un partido de futbol, el tiempo o la temperatura. Otra cosa es la percepción de si el partido fue bueno o malo, o la sensación de si el tiempo pasó rápida o lentamente, o si el sujeto percibe o siente mucho o poco calor. Y la situación es mucho más compleja cuando se trata de juicios de valor sobre situaciones políticas por ejemplo, en las que lejos de la tan cacareada objetividad, se expresa el sentido de vida del sujeto. Por eso el positivismo exige la suspensión del juicio de valor individual, lo que presupone a la vez, la suspensión de la subjetividad del individuo y sobre todo de su punto de vista ético y político.
El papel integrador y unitario de la matriz teórica epistémica
Es evidente que teoría, epistemología, metodología, metódica, asumidos desde la óptica expuesta, guardan un nivel de íntima relación pues son, por así decirlo, el despliegue en diferentes niveles de una misma racionalidad y eticidad. Esto es lo que explica que para mantener la unidad y la coherencia de la investigación sea necesario desenvolverse dentro de los límites categoriales de tal racionalidad y eticidad. Cualquier «intromisión» de categorías externas a tal racionalidad obliga a reelaborarlas para hacerlas coherentes con el cuerpo categorial con el que se trabaja, o a excluirlas cuando por su naturaleza resulten inconsistentes con los fundamentos teóricos, epistemológicos y éticos que sustentan la investigación.
Citemos un ejemplo histórico para aclarar esto. Ni la dialéctica, ni el concepto de lucha de clases, ni el de socialismo, ni la teoría del valor-trabajo, fueron formuladas originalmente por Marx. Fueron formuladas por otros autores, con otros contenidos y sentidos, y en otros contextos históricos. Marx las tomó para formular sus teorías. Pero la dialéctica de Marx o en manos de Marx no es la dialéctica de Hegel. Ni la teoría del valor trabajo de Marx es la misma que la de Adam Smith. Tampoco el socialismo científico es igual al socialismo utópico. Marx somete dichas teorías a un estudio meticuloso de sus alcances y sentidos históricos y a una crítica profunda a la luz de la dialéctica, de los intereses de clase a los que sirven, así como de las condiciones históricas concretas del desarrollo de dichas teorías y del capital. Produce de esta manera una nueva teoría, dirigida a la emancipación de la humanidad y en particular de los trabajadores asalariados, a la eliminación de la explotación del trabajo y toda forma de opresión o dominación política y a la eliminación de toda forma de depredación de la naturaleza. Es coherente, armoniosa y unitaria, dirigida a la superación del capitalismo, abierta al debate y a la confrontación con la realidad y con sus propias bases de sustentación, y por su propia naturaleza es enemiga de todo tipo de dogmatismo, determinismo o abstracta validez universal. Marx siempre se opuso a un método que fuera bueno para todo, respondiera a todo y lo explicara todo. Este dogmatismo grosero es una creación particular del “socialismo” soviético y ha tenido una impronta negativa muy importante en América Latina que es necesario aclarar pero que trasciende los límites y propósitos de este trabajo.
No es posible confundir ni reducir a Marx a la categoría de un economista clásico, por ejemplo, por el hecho de que su teoría del valor-trabajo, parta del proceso de trabajo, al igual que la economía clásica fundada por A. Smith y D. Ricardo. Pero la economía clásica busca dar una justificación a la economía burguesa, mientras Marx busca poner al desnudo las leyes que rigen el modo de producción burgués-capitalista para propiciar su superación histórica. La delimitación es precisa, no se presta a equívocos. Marx no produjo, como algunos piensan una fundamentación de la economía socialista. Produjo la más densa crítica de la economía política, entendiendo por economía política la economía clásica, que son los fundamentos de la economía burguesa.
Algunos creen también que es posible hacer “un arroz con mango” como diríamos en criollo con categorías de diferentes corpus teóricos. Que se puede tomar un poco de aquí y otro poco de allá para “innovar” teóricamente. Que se puede tomar lo “bueno” del capitalismo, su supuesto “sentido práctico”, su dinamismo o su tendencia al desarrollo tecnológico, por ejemplo, y remozarlo con cambios en la “superestructura ideológica”. Esto es un disparate que solo puede producir una mescolanza ecléctica y oportunista al servicio del poder constituido. La teoría neoclásica, una adecuación de la economía clásica a las nuevas circunstancias históricas del capitalismo, sirve a los intereses de la burguesía y con ella no se puede hacer revolución. Apoyarse en ella, es simplemente ponerse bajo el dominio de la burguesía, pero a nombre de la revolución, con resultados desastrosos para el pueblo. Otra cosa es que existan categorías de la economía neoclásica o de cualquier tendencia del pensamiento cuyo acrisolamiento y depuración (depurar, “purificar”, mediante la crítica, en el mismo sentido en que se acrisola, se purifica el oro por medio del fuego) permitan su reelaboración para ser incorporadas dentro de otro paradigma, el paradigma dialéctico crítico, por ejemplo. Pero sus contenidos, sentidos y significados, y sus propósitos y objetivos habrán cambiado sustancialmente, manteniendo a lo sumo quizá su enunciación, pues ahora está redefinido categorialmente bajo una nueva matriz epistémica. Como se ve estos problemas de naturaleza teórica y epistémica, no son problemas secundarios.
LAS FASES DE LA INVESTIGACIÓN
La Fase Teórico – Filosófica
Como hemos señalado más arriba, las fases de la investigación son el eje sobre el cual se van ordenando los distintos niveles de la investigación en la medida en que van dando cuenta de la realidad objeto de estudio. En otras palabras, se refieren al despliegue y al ordenamiento práctico de los distintos niveles, que como “espina dorsal” de la investigación, van permitiendo el desarrollo de la misma, en la medida en que van construyendo y descubriendo el objeto sometido a estudio. Cuando afirmamos que el objeto de estudio es construido por el investigador es porque aunque se parta de una realidad concreta determinada, ésta es una arcilla que se va moldeando de acuerdo a las premisas teóricas y filosóficas con las cuales se examina y de acuerdo a los objetivos. Acostumbrados a una objetividad ramplona estas concepciones suenan extrañas, aunque en la práctica es lo que se hace inconscientemente, con una “feliz ingenuidad” que facilita la reproducción espontánea del estatus quo.
El punto de partida teórico, cumple aquí el papel de aportar los elementos teóricos y filosóficos sobre la base de los cuales se fijan los presupuestos de la investigación, los horizontes desde los cuales va ser examinado el objeto de estudio. El fijar claramente los presupuestos de la investigación, los objetivos, las teorías y las categorías centrales –aun con carácter provisional– con las cuales va a interpretarse la realidad objeto de estudio, a la vez que fija de antemano los rieles por donde va a desenvolverse la investigación, evidencia los intereses políticos e ideológicos del investigador y por tanto marca la dimensión ética de su trabajo. Cuando afirmamos que fija de antemano los rieles por los cuales ha de desenvolverse la investigación no estamos anticipando un resultado de la misma, pues este dependerá siempre de como el investigador interprete la complejidad de la realidad, ya que no hay realidad objetiva independiente de su subjetividad. Estamos si cuestionando “el realismo incauto” y la “feliz ingenuidad” según el cual, el investigador se aproxima a su objeto de estudio en un estado de “virginidad intelectual”, limpio del “pecado original” de sus intereses, historia y objetivos, supuestamente de manera objetiva.
Por el contrario, el MID en cuanto una manera de conocer el mundo para transformarlo, exige hacer explícitos tanto la naturaleza de las teorías que sirven de punto de partida como el carácter de la matriz epistémica con la cual se investiga, a través de las cuales se evidencia el carácter ético del conocimiento que se produce. En el enfoque hegemónico, el funcional positivismo, esto queda en la oscuridad. Lejos de hacer explicita la postura epistémica y ética del investigador y de destacar su papel como sujeto activo de este proceso, se le asigna un papel pasivo bajo la argucia de la objetividad y se le exige una neutralidad valorativa que conduce a la privación de su juicio, en franca contradicción con los postulados de la moralidad kantiana, por ejemplo. ** poliética: el oportunismo.
La Fase Empírica
Momento Analítico
El momento analítico o momento empírico se ocupa de la reconstrucción del objeto de estudio, de su ordenamiento, del establecimiento de las interconexiones empíricas (lo concreto dado), de la selección de las determinaciones generales y de sus articulaciones y cómo van a ser estudiadas. Es de especial importancia identificar y delimitar las relaciones y prácticas sociales, lingüísticas, afectivas, cognitivas y valorativas como el factor clave heurístico en la construcción y comprensión del objeto de estudio. Se trata, para usar una metáfora, de la elaboración de la cartografía, de los mapas generales del objeto de estudio, con detalle de su topografía, de sus vías, caminos e interconexiones, es decir, del conjunto de particularidades que presenta el “terreno” en estudio en su configuración empírica y aparencial como producto de las prácticas sociales, por donde habrá de transitar el pensamiento para descubrir los recovecos que a primera vista no se detectan. Este trabajo se realiza bajo la orientación de las premisas teóricas y filosóficas de la investigación.
Momento Dialéctico
Como quiera que lo empírico no muestre claramente sus relaciones ni sus movimientos o como llegó a constituirse, es necesaria la fase dialéctica, el despliegue del pensamiento, para establecer las concatenaciones internas, develar las apariencias y poner al descubierto la esencia, el movimiento real de los procesos. Se trata de la construcción de lo que Marx llama “totalidad concreta” como totalidad producto del pensamiento, como “concreto pensado”. Para continuar con la metáfora cartográfica, se trata de realizar análisis más profundos para detectar lo que no se ve a simple vista, lo que exige otro tratamiento para encontrar, por ejemplo, el petróleo o los minerales que están bajo tierra. En términos sociales se trata de descubrir lo que oculta la densa capa de neblina de la alienación de la consciencia social, o lo que se oculta detrás de la mercantilización y cosificación de las relaciones sociales dentro del capitalismo. Es decir, ir más allá de las apariencias, de la simple dimensión fenomenológica, de la cosificación de los procesos sociales. Una clave en este proceso es conocer la evolución del objeto de estudio, como llegó a ser lo que es. Conocer su historia.
Por ejemplo, la economía política burguesa trata de relaciones entre cosas, que además se cuantifican tautológicamente a través de curvas matemáticas: ingreso, demanda, oferta, etc., etc. Pero detrás de esas relaciones entre cosas, aparentemente explicadas con exactitud por el instrumental matemático que ya no opera en el campo de la realidad social sino en el de las abstracciones, subyacen relaciones entre personas, más exactamente entre clases y grupos sociales, y esas relaciones son de explotación, de dominación que sin embargo, se mantienen ocultas. Como señala Engels “La economías política no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases; si bien esas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como cosas”, y justamente por eso, la necesidad del análisis dialéctico.
En otras palabras, se trata del descubrimiento de las concatenaciones internas, de las «determinaciones determinantes», de las tendencias y potencialidades y sus condiciones de posibilidad para su desarrollo, para llegar a ser actualidad. Es la elaboración de la «cartografía pensada», de la totalidad concreta. Obviamente existe una relación intrínseca entre la “cartografía de lo dado”, la cartografía de lo concreto material y la «cartografía pensada», la cartografía de lo espiritual, del pensamiento, para producir una nueva totalidad concreta mediante la elaboración de una nueva teoría coherente con las premisas teóricas y epistémicas de partida, con especial referencia a la creación de condiciones de posibilidad para el desarrollo de tendencias y potencialidades emancipadoras. Puede decirse, que desde la perspectiva del MID, el objetivo de la investigación social es descubrir las condiciones de posibilidad para el desarrollo de las potencialidades emancipadoras. En otras palabras, descubrir las claves para la destrucción del capitalismo.
Fase Conclusiva
Finalmente, la fase conclusiva sintetiza el resultado de la investigación en una doble vertiente: tanto para el investigador (método de investigación) como para la sociedad (método de exposición). En el primero, el investigador debe asimilar minuciosamente la materia investigada para alcanzar pleno dominio del material incluyendo, en particular, todos los detalles históricos posibles; debe analizar las diversas formas de desarrollo del material objeto de estudio y establecer la unidad de esas diversas formas de desarrollo prestando especial atención a las relaciones de clase y la confrontación de sus intereses. Sin el pleno dominio de este método de investigación sólo se llegar a conclusiones especulativas. El momento de exposición debe mostrar el objeto de estudio de manera clara, coherente, racional y comprensible.
Aunque parece simplemente un cierre de la investigación, la fase conclusiva encierra una gran complejidad pues relaciona todo el trabajo de investigación visto de conjunto y conecta dos momentos que sintetizan todo este trabajo en dos planos diferentes. Por un lado, el inicio de la investigación y el inicio de la exposición son diferentes y obedecen a perspectivas y lógicas distintas, aunque están unidas por el hilo conductor de la investigación. El inicio de la investigación, más allá del marco de referencia teórico, es relativamente arbitrario y sólo se va ordenando y adquiriendo una lógica con el desarrollo mismo de la investigación y en relación con el método de exposición. En el comienzo de la investigación estamos en la búsqueda, dotados apenas con un “plan de vuelo” general, aportado por las teorías y algunas categorías principales relativas al tema de estudio, cuyo examen nos va dando progresivamente su propio ordenamiento, entre otros, el punto de inicio de la investigación. En cambio, el inicio de la exposición es necesario. Obedece y determina en buena medida la estructura de toda la obra de acuerdo a la estrategia argumentativa y la lógica de la exposición. [Un escritor de la talla de García Márquez insistía en que el primer párrafo, incluso la primera línea, definía la estructura de una novela de 500 páginas]. Un método de exposición confuso puede arruinar una excelente investigación.
Por otro lado, una es la lógica del investigador que debe conocer todos los recovecos de su objeto de estudio, los callejones sin salida, los pasadizos secretos, los restos ocultos a la usanza del trabajo arqueológico para poner al descubierto los caminos reales para salir del laberinto de la opresión capitalista. Pero una cosa es conocer estos recovecos y otra elaborar los mapas y mostrar la racionalidad de las rutas que conducen a las salidas, lo que no es una tarea fácil, pues otra es la lógica del lector, aun del estudioso, que se acerca al tema sin el conocimiento ni la experiencia del investigador y que sólo puede salir de este laberinto con la ayuda de una muy clara señalización y en la medida en que asuma como tarea propia evitar extraviarse entre la complejidad y el caos de la sociedad actual.
Correlación entre Niveles y Fases de la investigación
Al igual que un plano de coordenadas cartesianas correlaciona los valores de sus ejes, los niveles y las fases de la investigación guardan una estrecha correlación, a saber: El nivel teórico y epistémico es el soporte constitutivo de la fase teórica filosófica en cuanto aporta los elementos que definen los presupuestos y la orientación de la investigación. Los niveles metodológicos y metódicos sustentan el desarrollo concreto de la investigación tanto en su momento analítico como dialéctico. La fase conclusiva sintetiza y elabora los resultados de la investigación, base para formular una «Nueva Teoría» (Fase conclusiva, método de investigación y método de exposición (contexto de descubrimiento y contexto de justificación). Obsérvese que la matriz teórica epistémica articula armoniosa y coherentemente presupuestos, desarrollo y resultados de la investigación y formulación de nuevas teorías. Los niveles y las fases de la investigación constituyen una unidad orgánica entre sí, no son aspectos independientes ni meramente procedimentales.
Relación entre el Nivel teórico epistemológico y la Fase teórica (presupuestos de la investigación)
En un plano más concreto podemos decir que los niveles que llamamos teórico y epistémico son los que determinan y dan contenido a la fase teórica, es decir, los presupuestos filosóficos, teóricos y éticos de la investigación. Esta fase determina el sentido, la orientación y los propios resultados de la investigación por cuanto están al principio, como sus premisas, y también al final, como resultados conclusivos. Pero en el proceso de investigación van elevándose como en una espiral de lo abstracto a lo concreto, es decir, de determinaciones generales a constructos teóricos concretos ricamente mediados, que dan cuenta de las múltiples determinaciones que se articulan en una realidad, pero no sólo como aspectos inherentes a esa realidad, como un concreto dado, sino también como una totalidad concreta construida por el pensamiento para poner al desnudo su verdadera esencia.
Aquí es necesario destacar como un hecho social fundamental que es el sujeto social quien construye mediante el despliegue de su pensamiento el conocimiento de una realidad social. Pero, además, como ya hemos señalado, este sujeto social lo hace desde sus intereses, historia, tendencias políticas e ideológicas, formación etc. etc. Contrariamente al sentido común, no se examinan objetos empíricos con la “mente en blanco” y como si fuera el objeto el que tiene la capacidad de decirnos quien es. Esto es una falacia. Un sencillo ejemplo nos aclara la cuestión.
Ordenar un grupo de manzanas de la más pequeña a la más grande, es darles un sentido. En este caso se trata de darles un sentido de ordenamiento que, aunque no aparece explicito, sólo puede hacerse desde una estructura de entendimiento que está fuera del objeto, que no es intrínseco al objeto, la manzana, sino que está conceptualmente en la cabeza de quien lo ordena. Aquí en este ejemplo tan sencillo existe ya un mundo conceptual y de relaciones. El propio concepto de objeto es ya un concepto formulado desde la conciencia humana, y solamente en el mundo humano tiene un sentido. El fonema “manzana” se refiere a un objeto único, que reúne un conjunto de características que identificamos como una fruta específica. No llamamos manzana –no al menos en sentido literal– a cualquier objeto. Por tanto existe una relación entre el fonema “manzana” y el objeto que designamos con tal fonema. Pero además, darles un orden, de la más pequeña a la más grande, implica también una relación matemática de menor a mayor. Es decir, que existe siempre un mundo conceptual y de relaciones externo a la propia manzana como objeto y como dato. Desde este punto de vista, “el dato”, las manzanas, o más exactamente las manzanas ordenadas como un conjunto de menor a mayor, son ya una construcción humana.
Estas construcciones se hacen mucho más complejas cuando se trata de narraciones de acontecimientos sociales y políticos. La investigación no es otra cosa que una narración que sirve para dar sentido a la vida, a las luchas, a los propósitos humanos. En consecuencia, no hay datos objetivos, entendidos como datos “puros”, inmaculados y libres de toda visión humana, pues como ha venido a demostrar la física cuántica el objeto observado es modificado por el simple hecho de la observación que realiza el observador. Planteado en términos más sencillos, no existe posibilidad de conocer “algo” en el mundo humano, si ese “algo” no afecta nuestro psiquismo, nuestra intuición, nuestros sentidos y nuestro entendimiento como ha enseñado Kant en su Crítica de la Razón Pura. Es un hecho elemental que suele pasar desapercibido: observar un objeto es entrar en contacto con él, pues de lo contrario no hay observación alguna y por supuesto ningún conocimiento. Pero además, hay algo de gran importancia que los seguidores de la llamada objetividad obvian cuidadosamente: el observador no observa desde una posición neutral o aséptica, “limpia” de todo interés. Observa siempre desde una determinada posición histórica y social. En términos sociales, el observador comprende el mundo a través de su propia biografía, sus intereses, sus inclinaciones teóricas e ideológicas, sus teorías previamente asimiladas y su capacidad de reflexión, entre otros factores. Indefectiblemente la realidad está humanamente “manchada”, tiene la impronta de los intereses de quien la observa y esto es independiente de que lo haga consciente o inconscientemente.
Relaciones entre el Nivel metodológico – metódico y la Fase empírica y dialéctica.
La metodología (teoría del método), está más directamente relacionado con el objeto de estudio. Es el desdoblamiento de la teoría y las categorías epistémicas que envuelven, atraviesan, descubren y explican el objeto de estudio a través de la mediación del trabajo del investigador. Tiene dos momentos: el analítico y el dialéctico. El primero se ocupa de elaborar la cartografía empírica, de ordenar las determinaciones reales del objeto estudiado; el segundo, se ocupa del descubrimiento de las concatenaciones y relaciones internas, de las que solamente puede dar cuenta el pensamiento dialéctico mediante la abstracción. Es el producto del pensamiento del individuo social, que de acuerdo a sus condiciones concretas, “transforma sus intuiciones y representaciones en conceptos”, en categorías como ha enseñado Marx. Es la fase dialéctica, que sobre la base de la interpenetración de la fase analítica, conduce a la construcción de totalidades concretas, como totalidades del pensamiento capaces de dar cuenta de la complejidad y la diversidad de las dimensiones constitutivas de la realidad, de sus interconexiones, tensiones, contradicciones y movimientos.
Es decir, el nivel metodológico se relaciona con el desarrollo concreto, “práctico” de la investigación. El gozne o bisagra que articula los niveles teóricos, epistémicos,metodológicos y metódicos con la realidad empírica objeto de estudio es el individuo social y es éste quien fija de antemano los sentidos de la investigación. En este nivel abstracto del análisis queda claro que el reclamo de objetividad es una vana ilusión. Para que exista objetividad, en el sentido de reflejar el objeto tal como es tendría qué no existir contacto entre el observador y lo observado y, en consecuencia, no habría conocimiento. O convertir a la consciencia en una tabla de cera en la que la realidad imprime su impronta. Esto es regresar a la epistemología antigua y medieval. Otra metáfora, más reciente, convierte a la consciencia en un espejo, o como un teatro, un escenario donde aparecen y desaparecen las cosas. El problema es que en ninguna de estas metáforas se resuelva adecuadamente el problema del conocimiento, porque reduce al sujeto del mismo a un papel completamente pasivo. [Una idea de la importancia del papel de sujeto y de la teorías que este pone en movimiento para interpretar una realidad nos la da Heisenberg: “Einstein me dijo: “El hecho de que usted pueda observar una cosa o no, depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado”]
El nivel metódico, generalmente se confunde con la metodología cuando en verdad es una apoyatura para el desarrollo práctico del método (y recuérdese que no hay métodos universales, a la usanza de un comodín que sirve para todo a la conveniencia de quien lo usa, sino método de una teoría) y se refiere fundamentalmente a técnicas y procedimientos, que sin embargo deben guardar coherencia con la metodología y la matriz epistémica de la investigación. Es lo que generalmente se llama metodología de la investigación en nuestras universidades con la cual se supone que en un semestre el estudiante “aprende” a investigar.
Fase conclusiva
Ya nos hemos referido a la fase conclusiva más arriba. Sin embargo es necesario insistir en la complejidad de esta fase, en la medida en que en ella debe ordenarse todo el trabajo de investigación, debe integrarse tanto los niveles como las fases y el ordenamiento integral de la investigación desde el punto de vista del investigador como del lector de manera que todo contribuya a elevar el nivel el trabajo de investigación.
-Nota 1. Las dificultades para el desarrollo del trabajo de investigación
Cuando examinamos una propuesta como la que estamos formulando, nos damos cuenta de las dificultades para llevarla adelante. Una de estas dificultades tiene que ver con las carencias de la universidad venezolana, con la hegemonía epistémica del positivismo que hace que se asuma como un hecho natural, generando un imaginario resistente a los cambios. Estas carencias en parte son deliberadas, en parte espontáneas. Expresan la alienación de la consciencia una de cuyas consecuencias es la precariedad del trabajo de investigación en todo el ámbito de la educación, pues el llamado “método científico”, es lo dominante en todos los ámbitos de la educación: primaria, secundaria, universidad, etc., etc. Opera como una suerte de vacuna que inmuniza contra el pensamiento crítico y dialéctico y hace que generaciones enteras se formen impunemente en esta manera de pensar que se impone mediante “normativas metodológicas”.
Esta situación se debe a la concepción “bancaria” y escolarizada de la educación universitaria, lo que ha traído un conjunto de consecuencias entre las que destacan principalmente, lo que Martínez (Ibid) siguiendo entre otros epistemólogos a Polanyi, Khun, Feyerabend, llama asfixia y sofocación creativa y esterilización intelectual, producto de la imposición de normativas metodológicas cuyas consecuencias son forzar el conformismo, mutilar el pensamiento divergente, sancionar la discrepancia, aunque sea razonada, rechazar la oposición, aunque sea lógica y la crítica, aunque sea fundada. Si vamos a las raíces de estos problemas, entonces tenemos que llegar a la conclusión que se trata de una política de envilecimiento de la consciencia social que es una de las bases de la dominación del capital y por supuesto uno de los problemas centrales que tiene que abordar la revolución.
De manera muy esquemática podemos señalar el cuadro de determinaciones que dificulta enormemente el trabajo de investigación en la universidad venezolana: la inexistencia de una tradición de investigación dialéctica y el predominio de un positivismo ramplón y de esquemas sumamente inconsistentes para la investigación; la ausencia de reflexión y debate teórico y filosófico sobre los problemas epistemológicos; el predominio instrumental de la formación que produce un insuficiente dominio de teorías, las cuales se asumen como innecesarias desde la perspectiva de un supuesto “sentido práctico”; la falta de una visión epistémica-metodológica integral y el predominio de la pseudo-investigación descriptiva-cuantitativa como expresión de una concepción reductiva de lo teórico- epistémico-metodológico-metódico al manejo de técnicas instrumentales de carácter operativo (operacionalización de variables) asociado a un empirismo ramplón, todo lo cual hace muy precario el trabajo de investigación y por supuesto sus resultados tienen muy poco que ver con los problemas sociales del país y menos aún, con aportar soluciones a los mismos. Ni que decir que estas soluciones se planteen con el objetivo de cambiar la sociedad.
No es pues de extrañar la escasa tradición de investigación e inexistencia de centros de investigación especializados, la inexistencia de redes de investigación, la escasa investigación trascendente sobre problemas científicos, tecnológicos o socioeconómicos relacionados con problemáticas nacionales y la precaria valoración del trabajo de investigación. Esta situación se desenvuelve en el contexto de una cultura burocrática- pragmática-consumista producto del uso consumista y parasitario de la renta petrolera. Por supuesto, todo esto se complementa con la carencia de condiciones logísticas adecuadas y de apoyo financiero sostenido para el trabajo de investigación. En suma, no es aventurado afirmar que en el ámbito nacional la investigación que se realiza es precaria y más aún, la investigación dialéctica entendida como investigación dirigida a destruir el mundo del capital.
Por diversas causas, estos problemas tienen a agudizarse en la UBV, sobre todo si tomemos en consideración los propósitos de la universidad. Es decir, la UBV tiene que enfrentar no sólo los problemas que plantea asumir la investigación como eje central de su actividad académica, asumir el modelo de investigación epistémico dialéctico que implica superar diversos niveles de dificultad y diversos grados de una fuerte resistencia interna, sino que además, tiene que trabajar en un contexto nacional sumamente precario, algunas de cuyas aristas más notables apenas hemos reseñado arriba. La tarea planteada es de una magnitud que demanda un elevado grado de consciencia y un trabajo sostenido y sistemático de largo alcance que en su primera fase implica por lo menos hacer consciencia de dicha situación.